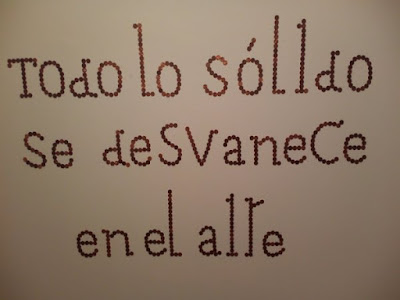DAMIÁN ORTEGA: EL COHETE Y EL ABISMO
MNCARS (PALACIO DE CRISTAL): hasta
02/10/16
(texto original publicado en "arte10": http://www.arte10.com/noticias/index.php?id=475)
Hasta principios de
octubre puede verse en el Palacio de
Cristal del Retiro la primera muestra de Damián Ortega (México DF, 1967) en España. Artista lanzado a la
fama desde aquella Bienal de Venecia
de 2003 donde expuso su Volkswagen desarmado, sus intereses rozan lo
arquitectónico para dirigirse claramente al juego de tensiones, fueras y
potencias que construyen un sistema, un sistema que, seguro como estamos de la
vis política de su obra, alude en cierra forma a la constitución violenta de
toda comunidad, d etodo sistema, de toda democracia.
UNO
“La instalación
artística es así un espacio de develación (en el sentido heideggeriano) del
poder heterotópico y soberano que se esconde detrás de la oscura trasparencia
del orden democrático”. Con estas palabras concluye Boris Groys una atinada reflexión acerca de la instalación, y con ellas
queremos nosotros comenzar a hilar un discurso sobre la instalación de Damián Ortega que hasta el 2 de octubre
puede verse en el Palacio de Cristal de Madrid.
Y si queremos
comenzar con semejante cita es porque, si de forma general toca entrar en
profundidad alguna vez en la cuestión de las instalaciones, por otra parte este
núcleo implosivo sobre el que se levanta la propia práctica de la instalación y
que expone con meridiana claridad Groys
es nudo germinal de la práctica artística de Ortega Ortega. Unas palabras del propio
artista acerca de la realidad socio política de su país nos podía poner sobre
la pista: “Pienso que lo que está pasando en México es el resultado cantado,
anunciado, de lo que ya sabíamos y sabemos. Hace muchos años se dijo que la
diferencia de jerarquías coloniales iba a ser mortífera para el país, pero no
hay la menor voluntad de sacrificar nada. Las elites quieren seguir acumulando
todo, subestimando, despreciando y ninguneando a la cultura popular y a la
tradición. Y, como es lógico, hay un rencor y una violencia incontenibles. ¿Qué
va a pasar? Que va a reventar peor de lo que nos han anunciado. No veo otra
salida”.
Implosionar,
explotar, saltar por los aires: lejos de entrar a comprender el momento puntual
social y político que vive México, creo que eso es lo que nos quiere mostrar Ortega con sus instalaciones. Cómo el
sistema democrático –más o menos corrupto, más o menos violento- se eleva sobre
un voladizo, se construye en torno a una célula de violencia ínsita en el
propio sistema, se fundamenta siempre en una imposición que no tiene nada de
democrático.
Pero para continuar,
quizá mejor explicar un poco el contexto de la cita que nos sirve de detonante.
¿Qué tiene que ver una instalación con el régimen democrático en el que
vivimos? La instalación, debiéndose comprender de modo holístico con el
conjunto del espacio, es ella misma en todas las partes de dicho espacio,
quedando abierta a que el público transite por ella, poseyendo simbólicamente
el espacio completo que se dispone ante su mirada y su juicio. Para ello, para
entrar en la obra, ha de dejar momentáneamente ese otro espacio socio-político
en el que pertenece y está arraigado en tanto sujeto y atreverse a traspasar la
puerta que hará de él un exiliado. Un exiliado porque ahí dentro no rigen las
reglas sociales estipuladas por consenso: ahí dentro impera la violenta
soberanía impuesta por el artista. “El autor de una instalación artística –añade
Groys– es también ese legislador que le da a la comunidad de visitantes el
espacio para constituirse a sí misma y que define las reglas a las que esa
comunidad deberá someterse, pero lo hace sin pertenecer a esa comunidad
permaneciendo exterior a ella”.
Es ese momento de
tránsito, ese traspasar un umbral dispuesto por alguien, el atravesar una
frontera donde imperan reglas creadas por un legislador concreto –en este caso
un artista- lo que la instalación enfatiza, logrando mostrar lo reveladoramente
violento que es todo sistema ocio-político basado, como la democracia, en los
mismos fundamentos. En definitiva, la instalación señala el verdadero punto
ciego de la democracia, de la libertad y autonomía personal y comunitaria y,
por ende, el orden contemporáneo democrático que la política trata de esconder.
El
propio Ortega sostiene que su
trabajo es “una discusión política acerca de cómo deberíamos distribuir la
fuerza o el poder en el sistema, en el sistema completo”. Es decir: su trabajo
desenarbola la idea aquella de que la democracia es ya un sistema perfectamente
tensionado gracias a la actividad de actores que actúan libremente. Lo que hay,
por el contrario y como decimos, es un momento-cero de la lógica democrática,
un punto ciego donde la propia libertad se construye dogmática y violentamente
a su alrededor. De ahí que, para rearticular la lógica del sentido, para
rearmar el constructo democrático y re-tensionar las fuerzas, el sistema, el
espacio expositivo ahora lleno por la instalación, implosione, explote.
Dicho
todo esto, quizá no sea tan extraño que su obra más celebrada sea Cosmic Thing (2002), aparecida en la Bienal de Venecia de 2003, en la que
desmontaba un Volkswagen Beetle suspendiendo del techo todas y cada una de sus
piezas. Respecto a esta pieza el artista mexicano comentaba lo siguiente: “me
gusta la idea de apertura, de intentar entender que el sistema no es una única
pieza. Son millones de piezas en cada sistema, cada una con una perfecta,
función específica”. Otra vez la misma idea: rearticular las tensiones, el
juego dialógico, las potencias ínsitas en el sistema. Es decir: reabsorber la
fuerza alrededor del punto-cero en el que el sistema como tal –en nuestro caso
democrático– emerge.
En otra obra suya, la titulada Cosmogonía doméstica (2014), Ortega desarrolla una dinámica de rotación de
órbitas comprendida como un sistema, como una gran vía láctea donde los
planetas, los satélites y los asteroides son sustituidos por material doméstico
–mesas, sillas, ollas, vasos, etc– generando tensiones y desplazamientos entre
ellos.
DOS
En esta ocasión, todo
lo dicho adquiere aún mayor relevancia si nos hacemos eco de la opinión del Borja-Villel para quien la exposición
le sugiere una historia de promesas incumplidas: justo en lo que se ha
convertido la democracia con el correr de los años. El fracaso, la decepción,
cuando no el fraude y la corrupción, son las claves sismográficas con las que
comprender un sistema del que hemos tardado un poquito en desvelar el misterio
interno que la mueve, la razón de ese lugar vacío sobre el que se sostiene y
que, como decimos, la instalación artística muestra.
La
exposición está articulada en tres piezas a través de las cuales Ortega cataliza la desazón y el fracaso
enfatizando, de modo irónico, el sinsentido
que a veces bucea debajo de las grandes narraciones y relatos. Para la
primera instalación revisita una obra suya de 2007, De la serie Torre
Latino, Ortega coge la Torre
Latinoamericana, obra de Augusto H.
Álvarez, edificada entre 1949 y 1956, y considerada uno de los exponentes
más relevantes de la arquitectura moderna en México para, reconvirtiéndola en
piel impresa En esta ocasión hace de ella un péndulo, invirtiéndola y
colgándola mediante un hilo de acero desde el punto más alto de la cúpula del
Palacio., establecer un juego entre la flexibilidad y ductilidad de esta y la
solidez que se le presupone a la construcción arquitectónica. Que se le
presupone, nunca mejor dicho, porque el edificio, emplazado en una de las zonas
con mayor riesgo de seísmo, fue construido sobre pilares que permiten que el
edificio flote en el subsuelo.
En esta pieza están
resumidas todas las motivaciones que hemos ido desgranando: aunque en un primer
momento pudiera parecer que es la arquitectura, como en este caso, el basamento
principal de su trabajo su inspiración está más enfocada a las estructuras
físicas como tal, a los equilibrios, tensiones y resistencias que se puedan
generar y como éstas crean y disponen a su alrededor un espacio democrático,
capaz de revelar y explorar las ambigüedades que yacen en el corazón mismo del
concepto occidental de libertad.
La segunda y tercera
pieza están más que relacionadas y señalan al punto de eclosión y catástrofe
del propio sistema. Una de ellas es una reproducción en tela del Titanic, que
cuelga del techo por unos filos hilos a modo de naufragio. La otra, quizá la
que más desentona pero que da armonía conceptual al proyecto, se titula Los
pensamientos de Yamasaki y es una investigación artística sobre el proyecto urbanístico Pruitt-Igoe, así como objetos
que aluden a la memoria de aquellos que habitaron el complejo de edificios del
arquitecto Minoru Yamasaki
–arquitecto también del World Trade Center.
El gran proyecto urbanístico fue desarrollado entre 19541 y 1955 en la ciudad estadounidense de San Luis, y
menos de 20 años después de su construcción, el primero de sus 33 gigantescos
edificios fue demolido por el gobierno federal. Los otros 32 restantes fueron
derruidos en los siguientes dos años. Pensado
para mejorar las condiciones de vida de los casi 33000 hogares que a principios
de los cincuenta aún tenía baños comunales y para higienizar una ciudad
atestada de gente, el proyecto urbanístico terminó siendo un rotundo fracaso.
En definitiva, las
tres propuestas juegan de modo irónico con la idea de fracaso, idea ésta que
merodea las condiciones de posibilidad de cualquier comunidad que trate de
definirse y de cualquier sistema socio-político sobre el que se intente
fundamentar. Sus instalaciones, más que representaciones que traten de simular
tal o cual problemática, participan de modo privilegiado del fracaso y de la
violencia que toda comunidad y toda democracia silencia a la hora de tratar de
construirse.
La
particularidad turística del Palacio de
Cristal consigue que este fracaso como síntoma a la hora de
(des)fundamentar una comunidad de sentido se palpe a cada instante. El turista,
entrando en el recinto expositivo, toma sus decisiones al margen de lo
contratado por Ortega, al margen de
cualquier intromisión en esa libertad que es solo suya. Por el contrario, el
hecho de que sean tres las obras, dos de carácter instalativo y otra más
documental, hace que ese empuje sinergético que permite convertir la
instalación en espacio de sinceridad democrática se pierda un poco.