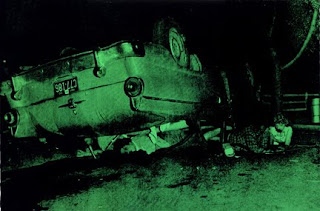GALERÍA HELGA DE ALVEAR: 20/01/11-05/03/11
Que el shock que propicia la estética del espectáculo venga a llenar de inmediato el campo entero de lo experimentable estéticamente no significa, ni mucho menos, que lo obvio se instaure entre nosotros como moneda de cambio con la que generar plusvalías en lo transbanal y en lo archi-recurrente de la fantasmagoría del espectáculo.
Cierto es que el impacto que genera la teatralización de lo estético viene a agotarse de inmediato en lo melifluo de lo intrascendente y lo chiripitiflaútico de lo molón. Pero no por ello es menos cierto que, al menos una crítica solvente, debe de andarse con pies de plomo para no caer en la tentación de la onerosa denostación de todo lo que traiga tras de sí un tufillo a espectacularización.
Porque, poniéndonos en nuestro sitio, resulta un poco sonrojante el que detrás de un estado-de-la-cuestión (referida ésta al ámbito del arte) que canta las verdades de lo insustancial y lo vodevilesco en la mayoría de estrategias artísticas, sea renuente y casi incapaz de dictar sentencia desfavorable y en contra de muchos artistas de -digámoslo así y sin ningún tipo de mala fe- perfil medio y, sin embargo, no les tiemble el pulso a la hora de denostar públicamente a los popes del negociado que nos traemos entre manos.
Quizá haya mucho que poner entre paréntesis, que la cosa no sea tan así sino que, más bien, sea muy otra, pero a veces cansa la fatuidad catatónica con que se despachan parabienes entre ‘aquellos que no molestan’ mientras que se llama a la intifada sadomasoquista contra aquellos que, extranjeros todos ellos obviamente, están bien agarrados a los cuernos del poder artístico.
Aunque, pensándolo bien, ni siquiera eso: la crítica fratricida, denodadamente negativa y que canta las verdades de lo pueril, ha sido subvertida por una crítica de los lugares comunes y del don’t disturb generalizado que opta por ponerse de perfil antes que abrir bien la herida para que nuestro muerto se desangre a la mayor celeridad posible.
Digo todo esto al hilo de una exposición, la de Elmgreen & Dragset en Helga de Alvear, que me ha hecho pensar más de la cuenta. Erigidos en semidioses de lo operístico en arte y de lo macroambicioso, en reyes de la instalación como nuevo entertainment con cargo al erario público, de lo marketiniano en que toda buena carrera artística ha de recaer cuantas veces sea necesario, nunca han sido merecedores de mucha atención por mi parte. Lo digo como lo siento. Esas sinsorgadas de la ‘crítica al cubo blanco’ siempre me han parecido gestos a la galería que, acicalándose como ultra-minimalismo, canta los parabienes de una tienda de Prada como la más retro-guay.
Sin embargo, y después de lo epatanante de la primera visita, la profusión de recesiones en periódicos y críticas superficiales que han dedicado espacio –y supongo que también tiempo- a esta pareja de daneses han hecho que me plantee la verdad de un arte que parece caminar gracias a la deslumbrante ceguera que produce en el espectador medio y en la parálisis que su encumbramiento produce en los demás.
Si toda la verdad que tiene el escenificar el ahogamiento de un coleccionista en la última Bienal de Venecia es la de ser una gracieta permitida por el establishment a unos niños malos, o si de verdad esconde tras de sí algo más que incluso una mema crítica a ese establishment que lo posibilita, es algo que, creo, urge diagnosticarlo con cierta solvencia –habida cuenta incluso que en la sala de arriba de la misma galería “expone” Ángela de la Cruz, artista esta de un discurso solvente y fuerte como pocos.
Entrando ya en materia, en esta ocasión le ha tocado el turno a una sauna, una sauna parece ser que gay. Uno entra en la galería, y, de repente, se ve inundado por una aséptica higiene de hospital que aparenta ser la réplica perfecta de, como decimos, una sauna.
El decorado, la tramoya de cartón piedra salta a la vista: el extrañamiento, lo inocuo que destila tal escenificación nos demuestra que nada de subterfugios, de enconamientos contra un arte que se contenta con erigir escenarios para la contemplación anestésica de lo hiperbanal y la atracción de feria. En pocas palabras: no estamos allí para contemplar el preciosismo de una mímesis que da risa, sino para desvelar algún secreto.
Si Debord decía que “la separación es el alfa y omega del espectáculo”, lo suyo, lo de Elmgreen & Dragset, al menos en esta instalación, no tiene nada que ver entonces con el espectáculo. Y es que estamos pegados, adheridos a una vivencia que se va a resolver como nuestra en ese mismo escenario. Que no sepamos cual es, que nos veamos confundíos por lo que los panfletos venden de un arte que es la quintaesencia de lo que ‘hay-que-ver-pero-no-sé-porqué’, que nuestros sentidos se vean atrofiados en la panacea del remitirlo todo a los efectos de simulación y escenificación, son posturas que recalcarán la nimiedad espectacular con que estos artistas quedan retratados. Pero, como creo que ya dejo intuir, no es lo que pienso.
Y es que, donde radica el acierto de sus obras es en no contentarse con ser un arte de la contemplación onanista, de la espectacularización de lo macro-escenificable, sino en situarse en la única apertura que permite una puesta en escena como la suya: la que apela al propio espectador a llenar algún cabo suelto, algún enigma.
Lo que sucede, pensamos, es que Elmgreen & Dragset son aquí capaces de operar con diversas capas de significación y de, claro está, interpretación. La que más llama la atención, obviamente, es esa forma tan contundente de acaparar para sí todos los focos de la tan aclamada estética gay. Si el arte ejerce de catalizador de todas las pulsiones atrayéndolas para sí y fusionándolas en lo hiper-vendible, una sauna gay representa la quintaesencia del sainete postmoderno: gozo y placer por doquier, esteticismo de high-class, relaciones líquidas en un mundo vaporoso.
Pero donde dan en la diana es en proponer un nivel de lectura mucho más profundo. Dejando para otra ocasión sus poco o nada contundentes estudios sobre el cubo blanco, en esta ocasión sí que plantean una narratividad de los mecanismos del arte contemporáneo cuyos ecos pueden oírse con fuerza a lo largo de toda la sala. Porque su sauna no ha de contentarse con ser un efecto de simulación, un canto festivo a una estética de lo alegre, lo promiscuo y del festín de los sentidos, sino que se erige como emplazamiento donde operar el simulacro invertido de todo este sistema llamado ‘arte’.
Si Rancière, en su apología del espectador emancipado, dice que “el saber no es un conjunto de conocimientos sino una posición”, deambulando por la sauna, uno comprende, gracias a algunos detalles dejados como sueltos, que algo ha de desvelarse, algo ha de conocerse: nuestra posición, nuestro deambular fascinado ha de toparse con lo indescifrable o lo operístico; una de dos, pero no queda otra.
Lo que hacen Elmgreen & Dragset es propiciar un deslizamiento de los compartimentos en que la historia del arte es comprendida para, en el choque de placas tectónicas, postular una paradoja, una escenificación –esta vez sí- de lo tragi-cómico en que se desenvuelven la generación de nuestros mundos simbólicos. Así, lo que acontece –presumiblemente- en la sauna no es solo la escenificación de lo aséptico-postmoderno, ni tampoco es una contumaz crítica a nada.
La eficacia estética de lo que proponen se asienta, tomando aquí también las palabras de Rancière, “en la eficacia de la separación misma, de la discontinuidad entre las formas sensibles de producción artística y las formas sensibles a través de las cuales esta producción se ve apropiada por los espectadores, lectores u oyentes”. Pasando al final de la sauna, la representación escultórica de un dios griego, de una musculatura perfecta, descansa sentado y con rostro de desesperado mientras recibe una trasfusión de sangre. Al mismo tiempo, unos pantalones vaqueros detrás de una mampara, las chanclas gigantes junto a otras más pequeñas al principio de la sauna, dan fe de que…hay alguien más.
La eficacia estética de esta obra descansa por tanto en la suspensión de una narratividad que opera a lo largo de toda la historia del arte. Si Winckelman tomó el Torso de Belvedere como ejemplificación del que habría sido el arte griego, operando así un disenso que remitía a dos estructuras distantes –la griega y la ilustrada- para las cuales no hay continuum posible entre causa y efecto, Elmgreen & Dragset reactualizan de manera soberbia las claves de la eficacia estética sustentada en el disenso que opera en contra de la plausibilidad de generar un continuum.
Si en Winckelman el torso era la ejemplificación perfecta por su carencia de sentimentalidad, por una sustracción que remitía al silencio que media entre dos estructuras diferentes de significación, estos artistas sitúan ahora la nueva torseidad como necesitada de transfusión: ya no ilustra ninguna fe, no produce ninguna corrección, no apela a ninguna normatividad ética, no se dirige a ningún público, no –en definitiva-significa nada.
Tomando otro punto de partida, si para Benjamin la torseidad era característica preeminente del arte moderno, quedando cifrada ésta en lo destructivo, contingente, inexpresivo y fragmentario, y siendo la alegoría la forma expresiva de todo ello, ahora para Elmgreen & Dragset la torseidad toma forma de ficción, de fábula simulacionsita, y es escenificada más que mostrada.
Por tanto, el trabajo ficcional de Elmgreen & Dragset, su puesta en escena de decorados que para muchos son la quintaesencia de la espectacularización banal de lo archiestético, consiste en crear el entramado de relaciones necesarias para poner en relación lo que no lo estaba para, así, producir rupturas diferentes de las esperadas en el tejido sensible de las percepciones y los afectos. Su ficción opera el disenso pero, en vez de volcarlo ulteriormente en una actividad política, lo dejan ahí, camuflado de simulación, confundido con el paisaje de la nadería postmoderna, dando por válida una interpretación que haga gala de una cortedad de miras apabullante y que cante, sin más, los parabienes de lo gai, de lo alegre y divertido de confundir cualquier galería con cualquier sauna construida para el placer.
En última instancia, ¿no puede entonces pensarse que aquel que anda por ahí suelto, la solución al enigma, el dueño de esas chanclas y de esos pantalones, no puede pensarse –digo- que seamos nosotros mismos, los que disfrutamos con la ficción banal y que nos resistimos, por tanto, a proponernos como actores y optamos mejor por emprender la huida? El día de la inauguración, actores simulaban ser los clientes de la sauna, dejando a los espectadores incapaces de confundirse con la ficción tramada. Quizá sea esa la última lección de Elmgreen & Dragset: que nos deleitamos tanto con la ficción del simulacro que somos incapaces de proponernos como alternativa y, así, entrar en acción.
Preferimos lo festivo y carnavalesco, lo anestesiante y lo camaleónico de una buena escenificación, que tomar la parte que nos toca y sabernos los criminales en la escena del crimen. De ahí que el nuevo torso necesite de trasfusiones y, de ahí también, que siendo Elmgreen & Dragset tan poco profundos sean celebrados como verdaderos artistas de nuestro tiempo.